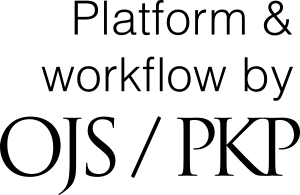Las Conversaciones instructivas entre fray Bertoldo y don Terencio y su inclusión en el Index del Santo Oficio de la Inquisición (1786-1789)
DOI:
https://doi.org/10.48778/adenda.v2i1.110Palabras clave:
Santo oficio, inquisición, conversaciones instructivasResumen
A finales del siglo XVIII salió a la luz una obra titulada Conversaciones instructivas entre el Padre fray Bertoldo, capuchino, y don Terencio (Pamplona: Antonio Castilla, 1786) escrita por el fraile capuchino Francisco de los Arcos. Aunque existen controversias historiográficas sobre la biografía del autor,[1] es muy probable que Francisco Javier de los Arcos –nombre con el que los navarros reconocen al autor de la Conversaciones instructivas- naciese hacia 1745 en la villa de Los Arcos, que actualmente dista 59 km de la ciudad de Pamplona. Desde 1463, la villa perteneció a la Corona de Castilla, aunque conservando los fueros y privilegios navarros, y no fue sino hasta 1753 cuando ésta y otras localidades recuperaron su histórica adscripción al Reino de Navarra.[2]
La presencia capuchina en Los Arcos databa de 1648, cuando los frailes levantaron el convento de San Francisco, adscrito a la provincia capuchina de la Inmaculada Concepción de Navarra-Cantabria. Un detalle interesante es que, a falta de un bienechor, el convento se construyó con el financiamiento exclusivo de los vecinos de la villa.[3] Desde la segunda mitad del XVII y durante el siglo siguiente, los capuchinos de esta provincia realizaron misiones y actividades de “pacificación de indios” en la zona ribereña de Maracaibo, Venezuela, y en la región de La Guajira colombiana.[4] Así, no resulta descabellado suponer que la inusitada e histórica cooperación de los vecinos de la villa con los capuchinos, aunada al trabajo apostólico que realizaban en ambos continentes, influyeron en la decisión del autor de ingresar al convento capuchino de Nuestra Señora de los Ángeles de Cintruénigo, fundado en 1634 y convertido más tarde en noviciado y casa de estudios, donde tomó el hábito el 8 de octubre de 1760.
Descargas
Referencias
Álvarez Barrientos, J. (2002). Sociabilidad literaria: Tertulias y cafés en el siglo XVIII. En J. Álvarez Barrientos (Ed.), Espacios de la comunicación literaria (pp. 129-145). CSIC.
Andueza Unanua, P. (2012). Una aproximación al impacto de la guerra de la Independencia, la desamortización josefina y la legislación de las Cortes de Cádiz sobre el patrimonio cultural de Navarra. Príncipe de Viana, 73(256), 681-730.
Añorbe, C. de. (1951). La antigua Provincia capuchina de Navarra y Cantabria (1578-1900). Tomo I. Desde los orígenes hasta la Revolución Francesa. Ediciones Verdad y Caridad.
Atienza, Á. (2008). Tiempo de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España moderna. Marcial Pons / Universidad de La Rioja.
Barbier, F., & Bertho Lavenir, C. (2007). Historia de los medios de Diderot a Internet. Colihue.
Bloor, D. (1998). Conocimiento e imaginario social. Gedisa.
Carbonero y Sol, L. (2001). Índice de los libros prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición Española (Reimpresión de la ed. de 1873). Maxtor.
Carrocera, B. de. (1973). La Provincia de Frailes Menores Capuchinos de Castilla (Vol. II 1701-1836). Centro de Propaganda.
Chartier, R. (2006). Lecturas y lectores „populares‟ desde el Renacimiento hasta la época clásica. En G. Cavallo y R. Chartier (Dirs.), Historia de la lectura en el mundo occidental (pp. 415-434). Taurus.
Clément, J. P. (1993). Las instituciones científicas y la difusión de la ciencia durante la Ilustración (Vol. 23). Akal.
Darnton, R. (2008). Los best sellers prohibidos en Francia antes de la Revolución. FCE.
Daza, J. (1999). Precisos manejos y progresos del arte del toreo (R. Reyes Cano, Ed.; A. González Troyano, Introd. y refs.). Universidad de Sevilla.
Díaz Noci, J. (1994). Los inicios de la prensa vasca: primeros pasos y formas protoperiodísticas (siglos XVII-XIX). RIEV. Revista Internacional de Estudios Vascos, XXXIX(2), 245-275.
Fuentes Pascual, F. (1948). La enseñanza primaria en Tudela y su merindad a fines del siglo XVIII. Príncipe de Viana, (31), 207-210.
García Cárcel, R., & Moreno Martínez, D. (2000). Inquisición. Historia crítica. Temas de hoy.
Gómez Gómez, J. (1993). Diálogo, texto dramático y teatro (siglo XVI). En M. García Martín (Ed.), Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro (pp. 447-452). Universidad de Salamanca.
Gribbin, J. (2006). Historia de la ciencia, 1543-2001. Crítica.
Hernández Sotelo, A. (2015). Doctos dicterios. Controversias escriturales entre un capuchino y un benedictino en torno a las prácticas médicas hispanas del siglo XVIII. Letras Históricas, (11), 35-67.
Hernández Sotelo, A. (2012). Las barbas capuchinas: poder, monstruosidad e hipocresía en el Antíguo Régimen. En A. Jiménez Estrella y J. L. Lozano Navarro (Eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Comunicaciones (Vol. 1, pp. 373-384). Universidad de Granada.
Hernández Sotelo, A. (2012). El prodigioso hábito capuchino. Construcciones y violencia simbólica en la escritura de Zacarías Boverio. Dimensión Antropológica, 19(55), 121-149.
Hernández Sotelo, A. (2012). Sobre la especulación duendina. Los argumentos de Antonio de Fuentelapeña en El ente dilucidado (1676). Fronteras de la Historia, 17(1), 48-74.
Hernández Sotelo, A. (2010). ¿Quiénes son los capuchinos? Aportación historiográfica sobre los orígenes de una reforma franciscana. Graffylia, 5(10), 117-132.
Ibarra Murillo, J. (1952). Biografías de los ilustres navarros del siglo XVIII (Tomo III). Jesús García.
Larriba, E. (2013). El público de la prensa en España a finales del siglo XVIII (1781-1808). Universidad de Zaragoza.
Laspalas, J. (2002). La legislación sobre escuelas de primeras letras y su administración en Navarra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Educación XX1, (5), 199-226.
López Vidriero, M. L. (1998). El gabinete de un hombre de gusto. Manuales para la formación de bibliotecas en el siglo XVIII. En P. M. Cátedra y M. L. López Vidriero (Dirs.), El libro antiguo español IV. Coleccionismo y bibliotecas (siglos XV-XVIII) (pp. 447-460). Universidad de Salamanca.
Martínez Ruiz, E., & Gil, M. (2010). La Iglesia española contra Napoleón. La guerra ideológica. Actas.
Mestre Sanchis, A. (2000). Historia, fueros y actitudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII. Universitat de València.
Morón Arroyo, C. (1973). Sobre el diálogo y sus funciones literarias. Hispanic Review, 41, 275-284.
Neubauer, H.-J. (2013). Fama. Una historia del rumor. Siruela.
Peset, M., & Albiñana, S. (1996). La ciencia en las universidades españolas (Vol. 36). Akal.
Polo Acuña, J. (2005). Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de La Guajira (1750-1820). América Latina en la Historia Económica, (24), 87-130.
Portús Pérez, J., & Vega, J. (1998). La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen. FUE.
Quiñones, I. (2005). De pronósticos, calendarios y almanaques. En B. Clark de Lara & A. Speckman Guerra (Eds.), La República de las Letras (Vol. II, pp. 331-352). UNAM.
Riezú, C. de. (1958). Necrologio de los frailes menores capuchinos de la Provincia de Navarra-Cantabria-Aragón (Desde sus orígenes hasta nuestros días). Ediciones Verdad y Caridad.
Sáez de Miera, J. (1999). De "insigne" y "heróica" a "Octava maravilla del Mundo". La fama de El Escorial en el siglo XVI. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.
Usunáriz Garayoa, J. M. (2006). Historia breve de Navarra. Sílex.
Vidal, J. J., & Martínez Ruiz, E. (2001). Política interior y exterior de los Borbones. Istmo.
Viñao Frago, A. (1999). Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales. Fundación Educación, Voces y Vuelos.
Wittmann, R. (2006). ¿Hubo una revolución en la lectura a finales del siglo XVIII? En G. Cavallo & R. Chartier (Dirs.), Historia de la lectura en el mundo occidental (pp. 435-472). Taurus.
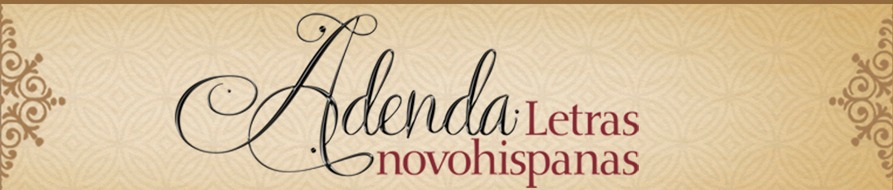
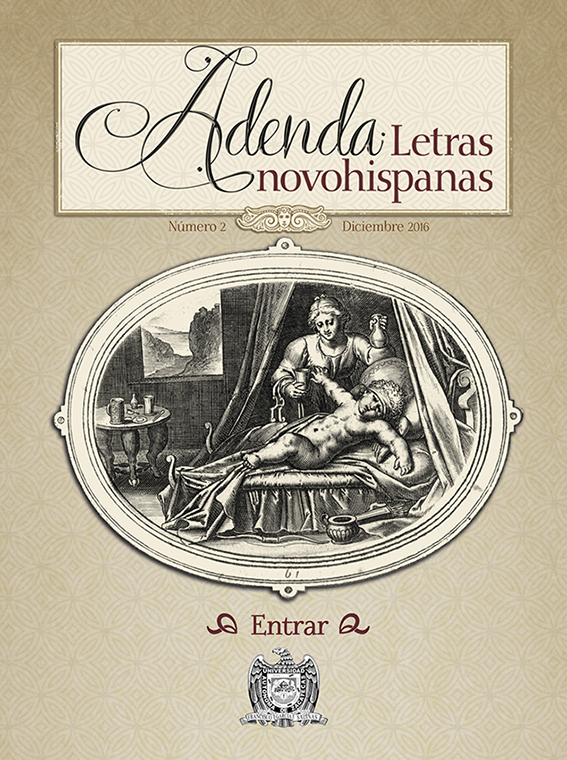

.jpg)




.jpg)